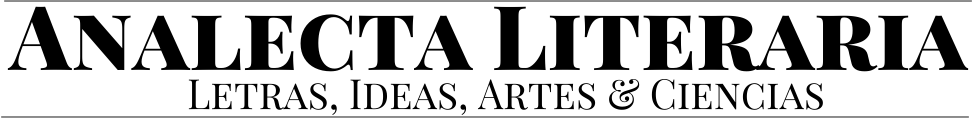El compás1
Un día, después de muchas mañanas de asomarme en el balcón de mi piso, vi la nada. Cerré los ojos y dentro de mí estaba el tráfico. Los coches; los autobuses, los camiones cargados de piedras; el zigzag de los trabajadores de a pie y la carrera de los niños rumbo al colegio. Era una realidad ruidosa escenificada en silencio. Abrí los ojos y volví a ver la nada. De pronto mi barrio de todos los días era un vacío. ¿Ceguera? ¿Sordera? ¿Desaparición del mundo exterior? La enfermedad había regresado. Lo primero que hice fue aferrarme a la calma, entre la nada y el tráfico estaba la memoria. Hubiese deseado ver el bosque del barrio, pero no pude recordar el camino. Tenía que llenar el espacio exterior con algo. Me vi recorriendo la plaza del Zócalo con mis amigos del Club de los contadores renegados; no era una tarde cualquiera de mis años en México, era la primera tarde que veía al abuelo ciego que contaba leyendas al oído. Poco a poco fui escuchando su voz de susurro. Me dijo que él no contaba leyendas sino verdades. Y habló de la ciencia de los mayas, los 13 cielos, las matemáticas, la arquitectura, el tiempo infinito… Era feliz en la añoranza, pero pasaban los minutos y tenía que encontrar una respuesta que permitiera recuperar la imagen de mi presente. Era el día de descanso de mi esposa y ella no era muy amiga de mi enfermedad ni de mi pasado.
De niño, los médicos aseguraron que conmigo nacía el mal de la mirada trastocada; mis padres se dejaron llevar por las normas de los diagnósticos. Ni unos ni otros hubiesen imaginado que de adulto, gracias a una bicicleta, lograría equilibrar la memoria, el oído y la mirada. Siempre desconfié de todas las máquinas con ruedas, de niño ni siquiera me atreví a montar en un triciclo. Mi ignorancia en materia de ruedas, en un hombre de 42 años, con esposa y tres hijos, se acercaba a la ridiculez. Un individuo en bicicleta sólo significaba un atrevimiento al equilibrio y a la gravedad. Mi descubrimiento de las soluciones imaginarias de la bicicleta ocurrió hacia el final de la mañana cuando vi la nada, la mañana del lunes 2 de junio de 2011. Antes tendría que superar unos minutos de prueba con mi esposa. Pronto escuché sus pasos, venía del dormitorio rumbo al balcón.
Mi esposa vociferaba insultos contra la directora del colegio; me giré hacia ella pero sólo podía ver al abuelo ciego en la plaza mexicana. La escuchaba pero no la veía. Tendría que guiarme por su voz, adivinar su imagen y los espacios de la vivienda; tenía que intentar olvidar la realidad mexicana. En esta fase de la crisis lograba llenar la nada con la memoria pero mis oídos sólo captaban las voces del presente. Lo peor era soportar la creciente necesidad de descontrol. ¿Para quién podría ser fácil ver el ayer y oír el ahora? Para distraer mi problema, centré la atención en analizar el mal humor de mi esposa. La causa no era el fracaso en la arquitectura, ella dejó la carrera en el primer año porque nunca le gustó esa profesión. Terminó despreciando la arquitectura hasta el extremo de prohibirme mencionar el tema. Yo, de obediente, borré la arquitectura de mi memoria. Más tarde, mi mujer se dio cuenta de que su vocación era la docencia. Y pasó años dedicada a dar clases de primaria. Su amargura se debía a su nombramiento como profesora de matemáticas del cuarto curso o a mi situación de contable desempleado. Quizá ambas razones alimentaban su rabia. Nuestro matrimonio colapsó a los diez años; los cinco restantes sirvieron para incendiar los buenos recuerdos de los Silva-Montero. Duramos cinco años entre caer y repetir la escalada para volver a caer; el año más duro fue el último, el año de los gritos de ella, el año de mi permanencia en el paro. Desde que la directora le encargó el cuarto curso agudizó su histeria y profesionalizó su mala intención. Cuando quería alterar mis nervios me llamaba señor Silva y me trataba de usted; decía que ella guardaba el formulario que ocasionó mi despido. Sabía que al marcharse yo sentiría la necesidad de revisar sus cosas. Y pasaría buena parte del día buscando el formulario que nunca supe rellenar. Entre los empleados del Ayuntamiento se había expandido el rumor de que yo no sabía rellenar el formulario; pronto el Director de Recursos Humanos me llamó para comprobar lo que se decía en los pasillos. En la oficina del superior, cuando éste acariciaba un formulario, tuve una crisis del mal de la mirada trastocada. En lugar del Director vi a Jorge, uno de mis compañeros en el Club de contadores renegados. Era de noche, Jorge me invitaba a sentarme en un semicírculo a un lado del chamán. Había humo, ya el sabio con su tabaco había creado un círculo energético para proteger el lugar de influencias negativas. La gente estaba lista a participar en la ceremonia del ayahuasca. El chamán había centrado su mirada en mí; él sabía que era a mí a quien debía atender primero. Los demás estaban enfermos de saturación visual, lo mío era una enfermedad de direccionalidad de la mirada. Mis ojos sólo veían la realidad que sentía el alma. Una mujer me dijo al oído que el chamán en lugar de curarme me bendeciría. El chamán fumó su mapacho (cigarro de tabaco verde), abrió la botella de ayahuasca y sirvió un poco en un utensilio. Luego me invitó a tomar. Confundir el formulario con el utensilio de ayahuasca me valió el despido… Como no atendí a tiempo sus gritos, mi esposa nombró el formulario. Una mañana con ella me hubiese convertido en uno de sus alumnos con licencia de marido. Me angustiaba suponer que en esta historia sólo existiéramos mi esposa y yo. Aquella mañana levanté los puños y liberé un grito de guerra. A tiempo abrí las manos y las estrellé contra lo que presentía era el centro de la mesa. Y partí dando tumbos, bendiciendo el silencio que había provocado mi rabia.
Nunca antes me costó tanto esfuerzo salir del edificio. Como un ciego con la memoria derramada, bajé las escaleras apoyándome en la barandilla. En la planta baja había un plano sobre una mesita de noche. Sabía que esa imagen no era real, pero tampoco la recordaba como un hecho de mi pasado. La crisis había durado más de lo normal; la calma se debilitaba. No podía escuchar la realidad de España viendo la realidad de mi temporada en México. Sin saber qué hacer me quedé detenido en el portal. De pronto volví a ver la calle de mi barrio asturiano. La crisis había terminado. La puerta del edificio de enfrente se abría con dificultad; una joven la empujaba con la espalda mientras sacaba una bicicleta. Al darse la vuelta hubo algo en ella que me anunció la salvación. Anuncio de salvación en su mirada, en su piel aún desde la distancia, en su andar de bailarina que pisa tierra. Salvación en su vínculo con la bicicleta. “Extraña ciclista de sandalias romanas”, pensé. Su anuncio de salvación hizo tambalear mi realidad de marido. Siempre soñé con no ser quien era; alguna vez estuve cerca de ser otro. Pero al final del intento volví a ser el mismo, el hombre de los días repetidos. Aquella mañana fue la primera vez que pensé en el sentido ciclístico de la salvación. “Ella debía ser una nueva vecina”, me dije, la calle principal del barrio era estrecha, no había espacio para no verse. Si bien nunca me importaron las máquinas con ruedas, esa vez algo extraño me hizo sentir involucrado en el mundo de las bicicletas. La muchacha era morena, su piel parecía una tierra despejada; su cuerpo era el centro del juego que sostenían su vestidito gris de playa y la brisa; la mochila marrón que hacía presión en la espalda se encargaba de marcarle los senos. Era muy hermosa para pasar desapercibida en un barrio de mirones. ¿Cuántas crisis del mal de la mirada trastocada me habrán impedido verla? Ella, sin saberlo, acababa de sanar la lógica de mis tiempos. Infinidad de ciclistas habrían pasado por mi lado llevando a pie su máquina, pero el contacto entre esa mujer y su bicicleta era distinto. Había en el paso de la hembra una calma, una armonía, un no sé qué tan similar al giro de la rueda. O, mejor dicho, el giro de la rueda se parecía al paso de la hembra. La bicicleta no era una máquina; ella no era una persona cualquiera. Había entre las dos una frecuencia humana. Sonrisa, manillar, piernas, ruedas. Dos cuerpos invocando la duración… La muchacha subió en la bicicleta y pedaleó con suavidad, había creado un juego circular entre músculos y movimiento. Al poco rato agarró con fuerza el manillar, impulsó cabeza y tronco hacia el cielo, abrió ambas piernas por encima de los pedales, tensó su cuerpo desde la pelvis hasta los pies y partió muy lentamente calle abajo. Había logrado una difícil extensión de la belleza. Por aquel entonces yo no conocía las terminologías del ciclismo, aún hoy me es imposible saber si la figura que esa mujer fue haciendo sobre la bicicleta recibe algún calificativo. Y tampoco me importa. Yo bauticé la figura como el compás. No podía existir otro término para definir semejante movimiento pacificador de miradas desubicadas. Mujer y bicicleta se perdieron, muy lentamente, calle abajo, ejecutando un bendito compás.
1.- «El compás» es el primer capítulo de la nueva novela de Edgar Borges La ciclista de las soluciones imaginarias que Ediciones Carena lanzará el 13 de octubre de 2014 en Barcelona, España, y que Analecta Literaria publica exclusivamente en carácter de Adelanto del Libro.
EDGAR BORGES es un escritor venezolano nacido en Caracas el 24 de abril de 1966. Ha trabajado el relato, la novela, la crónica y la dramaturgia. Es autor de libros de ficción que narran las múltiples realidades que circulan alrededor de la cotidianidad. Su obra ha sido reconocida en concursos internacionales y reseñada por estudiosos de las letras que han puesto de relieve la fuerza creativa de éste narrador latinoamericano. El lector interesado puede consultar sus datos biobibliográficos actualizados AQUÍ.