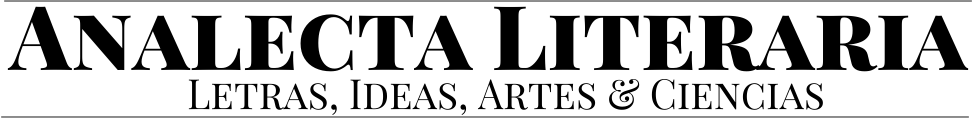[Fragmentos] *
DE CASA AL TRABAJO: Liviano viento que acarrea las eses silabeadas ssssssss del ande que la escritora provinciana descubre deslumbrada -ella que la aspira hasta volcarla en jota se deja arrullar en esos sonidos precisos, demorados en el liviano viento que demuestra que Once es silencioso. Algunas de sus calles barruntan el secreto, los autos amortiguan su sonido y se escucha el trajín del carro o las zorras saltimbanquis de veredas, ruedas que se traban en baldosas. En esas jornadas sin bocinas y frenadas, las gentes hablan bajo, mercadeo sin gritada algarabía, señoras que ojean las vidrieras y un pudor flota en el ambiente, el silencio es un modo agradecido de la devoción del día. Dos pibes corretean tras la férrea carretilla, viseras opacan una zona de sus caras y los igualan las bermudas negras. Van callados y de apuro, la jornada laboriosa no se detiene, no hay freno para sus insaciables exigencias. Once silencioso es sorprendente cuando tantas veces fue rasgado por sirenas: las de una noche a fin de año en la que ardió un boliche y los cuerpos jovencísimos ardieron o inhalaron el humo espeso sin poder ganar la calle. Las sirenas no dejaron de sonar durante horas, la tragedia se esparcía como hollín en viento raudo y se inscribía en las huellas de la mutual asesinada a la vez que cruenta profecía pareció de un tren chocado a pocos metros. Once tiene muchos lutos y pocas casas fúnebres, sus muertos están, casi siempre, de tránsito, llegan a la estación de otros barrios a comprar a divertirse rezar o accidentarse. Cuando lo veo tristón pienso que es su saber callado de la muerte, que no olvida los trenes estrellados ni la quemazón de mediasombra ni tantos descuidados de la suerte que mendigan un trabajo ni los racimos de nostalgia migratoria o ese rostro de la chica que espera tras la máquina de churros algún cliente. Ella piensa en cualquier cosa: el boliche sabatino, el novio que demora el mensaje de texto matinal, el sobrino que le hace monerías. Aguarda y frente suyo hay churros comunes y rellenos, otros se han bañado en chocolate y miran pasar la gente mientras la soledad chorrea su mirada.
HISTORIAS: En el banco espera que el pastor termine de acomodar sus bártulos. Deja el maletín, toma el megáfono, controla que las pilas no estén sulfatadas, apoya la biblia en un banquito, al lado unos folletos. En algún momento la función empieza, Jenifer no es la única espectadora. Una linyera con dos perros se acerca para escuchar. El hombre gesticula, dice algo parecido al día anterior. La piba entiende la promesa de la redención si una busca, la advertencia del castigo si se elige desconocer el nombre del que todo creó. Bucea en lo incomprensible: importan menos los hechos que el solo acto de reconocer como dios al creador. Matar, robar, dañar, ¿no importa si al momento en que confiesa su deshonra muestra el poder de su creencia? Sus dudas rondan la cuestión del castigo pero su escucha es deslumbrada curiosidad por un espectáculo extraviado. El creyente gesticula, irrumpe en gritos y solícitos énfasis para llamar la atención de los que pasan. Hay quienes aminoran el paso, la mayoría lo acelera, evitan cruzar una mirada con el apocalíptico que pretende vender alguna biblia o convertir algún alma descarriada. La Miss, alegórica y ritual, se arrodilla en mímica burlona y el gesto piadoso con un movimiento de manos se vuelve bruscamente sexual. El muchacho se concentra en su discurso, ella ríe y se va con bamboleos. Isaías no termina de entender por qué el diablo los tiene tan tomados, can capaz de cerrar los oídos de las almas y revestirlas de amianto ante su fuego, sordísimas a la verba que se inflama. En él hablan las lenguas pentecostales, las que promete la Biblia y le advinieron, las conoce y no las usa, en el templo lo sugieren: es una demasía lo políglota –el habla de las lenguas muertas y desconocidas- para el orador de plaza pública. Si él, que recibió en nuevo bautismo el nombre de Isaías, no logra conmoverlos, ¿quién lo hace? ¿Quién, haciendo perceptible el aleteo del espíritu, los despierta ante nueva vida en el Señor?, se preguntaba en los días iniciales de su prédica. La tenacidad de sus fracasos y lo escuálido –aunque persistente- de sus cosechas, lo fueron convenciendo de la inutilidad de interrogar lo que sólo dios conoce. En su infinita sabiduría por algo le había dado la difícil misión del apologeta, la del difusor sin herramientas, en un páramo de seres descreídos. Hay que cumplir, aunque parezca inútil su secuencia, aunque para la mayoría de los hombres él sea un demente destinado al olvido. Llegó a esa plaza del dolor intransitable, sólo a ese lugar otorga su voz. Vocifera su creencia porque fue un gran incrédulo. Durante décadas creyó que su vida era cosa suya y lo pagó con vida ajena. Tiene a tiro los restos del lugar definitivo. La noche del incendio él custodiaba una puerta, tiempos arcaicos de su ser de patovica, sintió el olor ahumado de la tela, las respiraciones que se apagaban en jadeos, los cuerpos vacíos en la calle y el grito desesperado de los pisoteados. Era un incrédulo y la tragedia reforzó la puteada del ateo: ¿qué dios puede haber que lo permita, que deje esos ángeles caídos, que pida su cuota en sacrificios y sus óbolos de miedo? Volvían las imágenes y sonidos, el olor impregnaba su nariz y cada milímetro de su piel. Acosado por pesadillas, vivía Fabricio. Grupo de ayuda a sobrevivientes, fracasado. Psicoanalista y psiquiatra aborrecidos. Razonaba como eterno incomprendido, sumido en el infierno de fantasmas, de muertos que aparecían reclamando un auxilio insuficiente, hasta que vio un pastor ahí cerca, a dos manzanas. Lo escuchó, pidió hablar, el otro recitó todos los salmos de un designio divino incognoscible, de las fatales decisiones que reclaman obediencia, de lo que no estaba en sus manos hacer o deshacer. La máquina feroz de su retórica hacía de la tragedia individual apenas una consecuencia o un efecto. Si dios todo decide no había mucho que su esfuerzo pudiera torcer. El otro plantó una duda horrible: ¿y si lo trágico ocurrió por la insistencia de lo ateo, por la maciza pila de ateísmo en el que muchachas y muchachos habitaban? No podía esquivar la responsabilidad profunda de ser parte probable de las causas del cataclismo y a la vez quedaba liberado de la culpa posterior del hecho. El pastor lo meloneó, sagaz conversador y tuvo con él una atención precisa. Vio su conmoción y su delirio, su adhesión prometida y feroz hacia una causa, lo enroló intuyendo que era carne de hospital psiquiátrico que una iglesia podía contener y aprovechar. Fabricio eligió el nombre de Isaías para su nueva vida de agitador de almas, de llamador de conversiones. Y fue inflexible: su lugar era el borde mismo del templo catastrófico de su ateísmo rockero. Diaria su prédica. Tres o cuatro desesperados arrimó al templo. De reojo atisba a una chica que ya conoce, que sabe que lo escucha. No la interpela directamente aunque cree hacerlo con la potencia de la palabra divina. Duda cada vez que el alma que roza su red de pescador es juvenil. El dolor lo atraviesa como antaño y su condición pastoral se paraliza. Por eso, la mira a la distancia. Ella asiste azorada al circunloquio. Hasta que advierte la tardanza, se para y va corriendo hacia el trabajo. En la esquina de enfrente Diótima apoya su paciencia en el vidrio de una pizzería. A metros nada más, el puesto de las flores y Olga que da charla. Un poco sobre el clima y fundamental información sobre la prevista presencia policial. A ella le avisan si es necesario que oculte el tramo clandestino del mercadeo. La colombiana bosteza, hasta ahora no cayó en las garras policiales, su hombre se encarga de los pagos. No está de más, igual, ser precavida y alejarse de la esquina cuando se anuncia operativo. Si caen la pasan más que mal, esos tipos no resisten la tentación de carne disponible y obligada al silencio. La bella bosteza y no es desinterés ni menoscabo, es simple cansancio. Charlan un rato, Diótima pregunta: ¿me ves para otro oficio o sólo de puta? Qué se yo, se desgana la otra, pero ¿qué querés: vender flores, limpiar casas? Te cagás de hambre querida. Y lo que hacés es fácil, muchas lo hacemos gratis. La piba piensa: si eres un bagre mujer, quién te va a poner un peso.
ONCE: Pancho Sierra, hacendado y milagrero, descubrió sus cualidades sanadoras en Salto. Los nombres que recibió parecían provenir de estrategias de marketing de una incipiente industria cultural: “El doctor del agua fría”, “El resero del infinito”, “El Gaucho santo de Pergamino”. En su entierro habló Rafael Hernández, hermano de un tal José que ya había escrito un poema épico y denuncialista. Mucho antes de morir curó a María Salomé Loredo y la ungió continuadora. Ella enviudó, vendió sus propiedades y se instaló a curar y ayudar en la casa de La Rioja 771. Decía de sí: en verdad fui como una verdadera Madre para todos aquellos desheredados de la fortuna y enfermos de todas clases. En algún momento, la santurrona fue denunciada por lucrar con la credulidad popular y le prohibieron atender en Capital. Después de veintidós años se mudaría de Once a Turdera. A su velatorio, dicen, fue el presidente Hipólito Yrigoyen. Si la leyenda no miente don Hipólito la había visitado dos veces. En la segunda, ella le advirtió que no asuma otra presidencia. Cual Casandra, la pitonisa no fue escuchada.
HISTORIAS: Ensimismado, atrapado en una imagen: un tipo viviendo con la madre muerta. La escena inversa es verosímil: él muerto antes de tiempo, la madre acomodando al momificado en la cocina, del lado de la mesa donde se sienta a hacer tardíos arreglos, con el vaso de jugo a mano y ella contando los diarios relatos. No cambiaría mucho la situación, faltaría apenas el par de monosílabos cansinos que el técnico aporta al rumoreo del hogar. Pasados los primeros días y el dolor inicial, ella casi olvidará el carácter momio de su hijo y finalmente se sentirá acompañada. Una buena solución, piensa Beto, para que no sufra, aunque no sabe si el catolicismo permite tales prácticas o las proscribe. Los diodos de un televisor y el subwoofer de un equipo fueron ya cambiados, cuando escucha que llega Elba y habla con su jefe. Sale con la excusa de un cigarrillo que se fuma en la vereda. Pasa Aranda por la puerta y pide fuego. Va mascullando bronca con la piba que se fue. Por principio acepta pero teme que haga escuela, que las minitas se engolosinen con el libre albedrío. En el ambiente se establecen otras pautas y más límites, incluso encierros y castigos, él prefiere no hacerlo y el negocio le funciona. Pero no quiere el mal ejemplo, ya vio que la Diótima se puso inquieta al enterarse. Su insistencia en la palabra o en el pacto es minoritario camino. Argumenta un cálculo elemental de las ganancias, que decaen si hay que contratar guardias o patota. Pero la razón está en la memoria de sus viejos padecimientos. Chiquilín, apenas balbuceaba y no podía explicar lo que sentía. Nada fisiológico, una tara que duró casi dos décadas. En la escuela una torpe profesora mencionó una tribu extinguida: el hombre Aranda, que se suponía la cuna del lenguaje, apenas un par de sonidos precarios y reiterados. Mitología seguro. La coincidencia entre su apellido, el nombre de la tribu y la precariedad de su habla lo volvieron ejemplar superviviente de aquellos salvajes prehistóricos. Se cansó de escuchar: ¡el hombre Aranda!, ¡a ver qué dice el hombre Aranda!, ¡balbuceo del Aranda! Rojo, furioso, a las trompadas, tramitó su adolescencia sin palabras. Hasta que en la cama de una señorita que cogía por dinero habló, pidió, fue comprendido. Fueron los prostíbulos las cunas de su lengua, su universidad retórica y el territorio en el que nacería como hombre de palabra. De esa experiencia le quedó la labia, un genérico agradecimiento y la vocación por el oficio. Devino “el hombre” Aranda, tal como los burlones auguraban en las penosas mañanas escolares. Esquivó cualquier encuentro con las bestias que poblaron de pesadillas su niñez y adolescencia y siempre teme el cruce ocasional de aquellos con cualquiera de sus chicas. Camina pensando en Diótima, la colombiana a la que quiere más de la cuenta y por eso teme que se tiente con abandonar el barco. Decide invitarla a tomar un café si está desocupada, conversar sobre sus rumias, despejar dudas y temores. Beto fuma y observa la charla del mostrador. Ve gestos sin escuchar palabras. La conversación es animada y no carece de énfasis, sí lo hace de sonrisas. Elba cuenta su desdicha: sin auxilio no puede atender los casos graves y está enferma su empleada de confianza. Tiene que ser alguien certero, prudente y bien confiable, el que deje entrar al consultorio. El técnico no entiende por qué tanto cuidado, lo atribuye a excesivo celo y no pregunta, queda en el aire la preocupación compartida por el personal que falta. Que tenga suerte, doctora, le dice y le cobra cifra módica por el arreglo.
N de la R.: Publicamos fragmentos de «Miss Once», una novela de María Pía López que no tiene capítulos. Toda la novela está fragmentada en tres registros: Once, Historias, De casa al trabajo, en los que la autora pretende que cambie la voz narrativa.
MARÍA PÍA LÓPEZ. Nació en Trenque Lauquen, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en 1969. Dieciocho años después se radicó en Buenos Aires y allí sigue viviendo. Es socióloga, ensayista, escritora. Publicó varios libros de ensayo, entre ellos: Sábato o la moral de los argentinos (1997); Mutantes: Trazos sobre los cuerpos (1997); Lugones: entre la aventura y la Cruzada (2004); Compilación: La década infame y los escritores suicidas (1930-1943), Tomo 3 de Literatura argentina siglo XX, (2007); Hacia la vida intensa. Una historia de la sensibilidad vitalista,(2009); también ha publicado los fascículos Mariátegui: entre Victoria y Claridad, (1997); Victoria Ocampo: Memorias y viajes, (1999) y Esquema para una valoración de Amauta: gravitación, criba y enlace, (2005). Desde 2010 se empeña en publicar la ficción que escribe. Así sucedió con No tengo tiempo, Habla Clara y Teatro de operaciones. Fue editora de revistas, como La escena contemporánea y El ojo mocho. Actualmente dirige el Museo del libro y de la lengua de la Biblioteca Nacional.